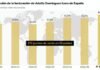Existe un conjunto acotado de obras que reelaboran textos sagrados desde perspectivas no devocionales, sino experimentales y existenciales. Esa constelación, que incluye novelas como La última tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis o El evangelio según Jesucristo de José Saramago, podría funcionar como semilla de un subgénero todavía sin consolidar: el Gospelpunk. No se trata de parodias ni adaptaciones ortodoxas, sino de reescrituras donde lo sagrado convive con la duda, el cuerpo, el deseo y la violencia.
En ese territorio se inscribe El hijo del carpintero (The Carpenter’s Son, 2025), dirigida por Lotfy Nathan, que retoma el Evangelio de la Infancia de Tomás para desplegar una lectura agnóstica, simbólica y corporal, situada en un paisaje que tensiona mito, historia y horror.
La película comienza con una pareja sin nombre —“el Carpintero” (Nicolas Cage) y “la Madre” (FKA twigs)— obligada a escapar durante la llamada Matanza de los Inocentes. El film describe ese episodio con imágenes directas: soldados arrancando recién nacidos de los brazos de sus madres y arrojándolos al fuego. Esa violencia inaugural instala un mundo donde la intervención divina está ausente o llega distorsionada.
Años después, en el A.D. 15, la familia vive errante. El muchacho, interpretado por Noah Jupe, es visto por el Carpintero como portador de una fuerza que no controla. La fe del padre se desgasta ante un mal que aparece tanto afuera —páramos, demonios, cuerpos quebrados— como adentro, en su incapacidad de comprender el origen del niño.
En la aldehuela donde se instalan, el muchacho conoce a Lilith (Souheila Yacoub), joven que no habla y que carga un nombre cargado de resonancias mitológicas. Para la época sería imposible encontrarlo, lo que refuerza su ambigüedad: es víctima y figura simbólica, signo de un mundo aún abierto a fuerzas que circulan entre dimensiones.
Nathan construye así un territorio donde lo humano y lo demoníaco se superponen. La mirada del muchacho hacia Lilith, su curiosidad, su despertar sexual, funcionan como exploraciones del límite entre deseo y mandato religioso.
El punto de quiebre llega con el extraño, figura andrógina cubierta de escarificaciones, que el muchacho encuentra en la escuela del rabino. Esa presencia lo guía hacia un leproso moribundo y lo invita a transgredir las reglas de pureza. El episodio abre una pregunta central: ¿el niño procede de lo divino, de lo demoníaco o de una zona intermedia que ninguna escritura pudo fijar?
Las pesadillas del protagonista refuerzan ese dilema: visiones de crucificados, cadáveres que abren la boca buscando aire, inversiones de las escenas canónicas que el cine convirtió en iconografía. La película coloca esos signos como manifestaciones confusas, donde lo sagrado se vuelve presencia incómoda.
Cage sostiene la tensión dramática del relato. Su personaje encarna un hombre agotado, atravesado por la duda sobre la naturaleza del muchacho. En una escena, mientras lava los pies de la Madre, observa a su hijo desde lejos, convencido de que debe disciplinarlo en el “deber, la fe y el sacrificio”.
El muchacho, en cambio, experimenta su poder sin guía. Aplasta un saltamontes y lo devuelve a la vida; resucita fragmentos; contamina y purifica sin comprender los límites. Esa inmadurez se transforma en problema teológico: ¿qué significa ser hijo de un padre que nunca aparece?
La figura del extraño intensifica la confrontación.
—Está prohibido jugar los juegos de los Gentiles —dice el muchacho.
—¿Quién te lo prohibió?
—Mi padre.
—Él es tu opresor.
En ese diálogo se condensa el nudo de la película: el origen del poder y la relación entre obediencia, deseo y libertad.
Rodada en Megara, Grecia, la película adopta una atmósfera primitivista que remite a Jóvenes Afroditas de Nikos Koundouros. La música de Lorenz Dangel y Peter Hinderthür acompaña esa textura áspera, donde lo ritual convive con lo cotidiano.
Mientras Noé de Darren Aronofsky explora la pirotecnia visual del mito, El hijo del carpintero se desplaza hacia un trabajo sobre la psique, la duda y la tensión entre relato divino y experiencia humana. Lo apocalíptico no está en el espectáculo, sino en la pregunta que nunca obtiene respuesta.
La película no sólo retoma los evangelios apócrifos, sino que propone una forma contemporánea de aproximarse a lo sagrado: una mezcla de horror existencial, reinterpretación simbólica y desconfianza frente al relato tradicional.
Si el Gospelpunk existiera como subgénero, aquí podría encontrarse su acta de nacimiento, del mismo modo que Blade Runner definió el Ciberpunk y Sky Captain and the World of Tomorrow anunció el Dieselpunk.
A partir de ahora, cualquier reinterpretación bíblica deberá medirse con esta película, que instala una lectura posible para el siglo XXI: un evangelio donde lo divino y lo demoníaco coexisten, y donde la fe es menos un dogma que un territorio narrativo en disputa.