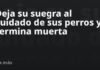Siempre he leído muchas interesantes investigaciones de Ignacio Cloppet, pero en este caso no puedo dejar pasar por alto una nota publicada el día 15 de febrero en PERFIL, donde vuelve con sus reiterada tesis, de que la relación amorosa de Perón con Nelly Rivas fue una infamia instrumentada por el gobierno de Aramburu.
En primer lugar, en lo que expone cae en una falacia ad hominen, al descalificar lo que pueda decir el doctor Juan O. Zavala por su pasado antiperonista. Se ve que Cloppet tiene la memoria muy selectiva y olvida tantos antiperonistas que Perón incorporó en el año 1972-73 para ganar las elecciones.
A eso se suma decir que “mintió a diestra y siniestra” aglutinando una “infamia instaurada” por Pedro Eugenio Aramburu y Francisco Manrique. Su afirmación en términos historiográficos estrictos resulta una imputación grave que requiere prueba documental específica.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hasta donde alcanza la investigación histórica publicada y accesible, no existe una sentencia judicial firme ni un dictamen pericial concluyente que haya establecido formalmente que Zavala falsificó pruebas o declaró falsamente en el marco del caso vinculado a Juan Domingo Perón y Nelly Rivas. Que yo conozca, nadie ha mostrado que las cartas de Perón a Nelly Rivas son falsas, ni tampoco todo lo que se consigna allí sobre las fabulosas joyas que el general Perón le regalara, además de las que le prestara que eran de Eva Perón. Tampoco Cloppet muestra prueba alguna que demuestre que la historia que rodeó la relación del general Perón con Nelly Rivas, fue producto de un invento pergeñado por el general Aramburu y Francisco Manrique.
Cloppet pretende clausurar el debate sobre el caso Juan Domingo Perón–Nelly Rivas apoyándose en una premisa fuerte pero insuficientemente demostrada: la supuesta existencia de un “expediente original” íntegro y unívoco que probaría la adulteración total del sumario del Tribunal de Honor.
Sin embargo, más allá de la transcripción comparativa de algunas fojas, subsisten interrogantes sustanciales que el propio autor no despeja.
En primer lugar, la cuestión central no se agota en la autenticidad material de un expediente militar instruido tras el golpe de 1955. Aun si se concediera —hipotéticamente— la existencia de irregularidades formales o interpolaciones, ello no invalida automáticamente la totalidad de los hechos investigados ni convierte en inexistente la relación.
La invocación de la doctrina de los “frutos del árbol envenenado”, propia del derecho procesal penal, resulta aquí más retórica que pertinente: el Tribunal de Honor no fue un proceso judicial ordinario con garantías plenas, sino una instancia administrativa y disciplinaria en un contexto político excepcional. Trasladar mecánicamente esa doctrina para descalificar cualquier elemento probatorio derivado es más que discutible.
Por otra parte, se ve que su profesión de abogado no de historiador le ha jugado una mala pasada, ya que en la preceptiva historiográfica eso de “los frutos del árbol envenenado” no juega para nada, lo que sabe hasta cualquier aprendiz de la materia. Una cosa es el derecho y otra la historia.
En segundo término, el texto omite considerar un aspecto que complejiza seriamente la tesis exculpatoria: la correspondencia intercambiada entre Perón y Nelly Rivas. Esas cartas —cuya existencia nunca fue negada categóricamente por el propio entorno peronista, ni sometida a una pericia caligráfica para demostrar su falsedad— revelan un vínculo que excedía el mero trato paternal o protocolar.
El contenido afectivo de esa correspondencia no encaja fácilmente con la imagen de una simple relación de padrinazgo político o protección institucional. Si la hipótesis fuese exclusivamente la de una joven colaboradora en tareas vinculadas a la UES, ¿por qué el tenor íntimo de ciertos intercambios epistolares? Asimismo, resulta insoslayable el dato patrimonial: Perón dejó a Rivas una enorme suma de dinero y valiosas joyas que le había obsequiado.
Este hecho, documentado por diversas investigaciones históricas, tampoco armoniza con la narrativa de una relación distante o meramente tutelar. La disposición de bienes personales —dinero y alhajas de significativo valor— constituye un indicio material que no puede ser despachado como simple calumnia forjada por adversarios políticos.
El propio gesto patrimonial revela una cercanía singular. A esto se suma, haber regalado una casa a su padres, que pagó Perón de su patrimonio personal. Tampoco obviar la enorme suma de dinero en efectivo que el general Perón dejara a la menor, y que fuera secuestrada en casa de sus padres.
Otro punto débil del artículo es la afirmación categórica de que el expediente “original” estuvo “ocultado por décadas”. El Sr. Cloppet no precisa dónde se encuentra actualmente ese supuesto original, en qué archivo fue conservado, bajo qué cadena de custodia permaneció, ni qué peritajes paleográficos o documentológicos avalan su autenticidad.
La mera publicación de transcripciones no sustituye la exhibición pública del documento completo ni la posibilidad de someterlo a examen independiente. En materia historiográfica, la carga de la prueba recae en quien afirma la autenticidad o falsedad de una fuente que contradice versiones previas.
No basta decir que tiene una copia del expediente, y además, ¿cómo es posible que algo tan secreto y reservado, que por su naturaleza debió ser preservado, haya caído en sus manos? Creo que debería explicarlo claramente y como esto es una cuestión histórica relevante, dejar que la justicia actúe, y ponga punto final a cualquier especulación.
Creo que no puede soslayarse el contexto político de 1954–1955: el poder concentrado en la figura presidencial, la asimetría evidente entre un jefe de Estado de 58 años y una menor de edad, y el carácter cerrado del entorno presidencial de Olivos.
Aun prescindiendo de calificativos penales, la cuestión ética e institucional permanece abierta y no se diluye por la eventual adulteración de un expediente posterior.
Lo más significativo de toda la cuestión, es cómo se puede justificar que una menor de 14 años, que vivía con sus padres, se fuera de pronto a vivir definitivamente con el presidente de la República, que lo acompañara a actos públicos, que luciera alhajas que eran de Evita, y que esa convivencia se interrumpiera solo cuando la revolución de septiembre de 1955.
¿Al Dr. Cloppet, le parece común o convencional, que algo semejante ocurra? Nelly Rivas no era huérfana ni estaba desprotegida, para irse a vivir a la residencia presidencial, dejando a sus padres. Respecto a la mentada relación no me interesa abrir juicios morales, que nada tienen que ver con el propósito de esta nota, sino puntualizar, hechos y circunstancias graves, precisas y concordantes, que muestran la existencia de un vínculo que no era el de padre-hija que se quiere demostrar.
El Dr. Juan Ovidio Zavala, en su libro sobre Nelly Rivas, trató muy respetuosamente al general Perón y se limitó a relatar cómo había defendido a Nelly Rivas y a sus padres, llegando a todas las instancias procesales. Decir que mintió a diestra y siniestra, sin probar tales afirmaciones, supone un acto de falta de rigor intelectual, especialmente cuando se acusa a alguien de falsificador, ya que —según Cloppet— todo lo que consigna Zavala, que probaría su relación con Perón, sería invento suyo, como así también la enumeración de las importantes alhajas mencionadas en el libro y las sumas de dinero —cuantiosas para la época— que le dejara Perón, y que Nelly Rivas intentó recuperar infructuosamente a través de sus presentaciones ante la justicia.
En definitiva, la tesis de la falsificación total como argumento conclusivo resulta frágil, porque no solo se trata de un expediente, sino de otros elementos de juicio, que Cloppet sugestivamente no menciona. La discusión histórica exige algo más que contraponer “expediente verdadero” versus “expediente fraguado”. Exige transparentar las fuentes, permitir su verificación independiente, explicar la correspondencia privada y justificar la transferencia de bienes personales.
Mientras estos puntos no sean abordados con la misma minuciosidad con que se denuncia la adulteración documental, la polémica seguirá abierta y la defensa basada exclusivamente en la nulidad del sumario continuará siendo, discutible e incompleta.
La historia no se construye a partir de afirmaciones categóricas ni sospechas elevadas a verdad revelada, sino sobre la base de pruebas contrastables, contextualización y coherencia interna de los hechos. Si se sostiene que todo el andamiaje documental es espurio, debe demostrarse no sólo la adulteración formal del expediente, sino también la inexistencia material de los actos, bienes y relaciones que los documentos existentes reflejarían.
De lo contrario, la hipótesis de la falsificación total corre el riesgo de transformarse en una explicación residual: útil para cerrar el debate, pero insuficiente para esclarecerlo.
La responsabilidad intelectual impone, entonces, un estándar simétrico: el mismo nivel de exigencia probatoria que se reclama para validar un documento debe aplicarse para descartarlo. Sin esa simetría crítica, el debate deja de ser histórico y se convierte en meramente polémico. Y cuando la polémica sustituye al análisis, lo que se pierde no es sólo una discusión académica, sino la posibilidad misma de aproximarse con honestidad a la verdad de los hechos.
*Director del Observatorio de la Deuda Pública