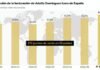La cineasta argentina Clarisa Navas presentó en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva su film El príncipe de Nanawa (2025), un proyecto híbrido entre documental y ficción que rodó a lo largo de una década. La película sigue la historia de Ángel, un niño de nueve años al que conoció en la frontera entre Argentina y Paraguay. Conmovida por su lucidez y espontaneidad, Navas decidió registrar su crecimiento y su transición hacia la adolescencia.
Esta película nació de manera espontánea, ¿no? ¿Es la única vez que te ocurrió algo así o otros proyectos tuyos también aparecieron de manera inesperada?
Creo que no. Es el proyecto donde el azar irrumpió de una forma que no esperaba. Yo estaba haciendo una serie de documentales cuando conocí a Ángel y apareció. Fue tomar esa deriva y animarme a intentar hacer algo con este niño tan particular. Es la vez en que el azar jugó de un modo muy especial.
Mencionabas que estabas trabajando en una serie. Esta película es larga para los estándares de la industria, cerca de tres horas. ¿En algún momento pensaste en hacer una serie en vez de un largometraje?
En realidad, no sentía que fuera una película en términos tradicionales. Siempre pensé que implicaba un desafío y que había que arriesgarse a que el cine pudiera tener otras duraciones, sin ajustarse a los estándares industriales. Desde el inicio tuvo ese planteo. Pero no pensé en una serie, quizá porque venía de hacer series documentales y quería apartarme de ese formato.
En una década, Ángel cambia mucho. ¿Vos también?
Sí, cambié mucho. También se transformaron las ideas sobre el cine y sobre cómo hacer un documental o una película. Estos diez años fueron de aprendizaje constante. Para Ángel también: hay muchos cambios visibles en la película, y otros más profundos que tienen que ver con la vida.
¿Cómo fue tu vínculo con él durante esos diez años? ¿Hubo contacto más allá del rodaje?
Sí. La relación que construimos fue cotidiana. A veces estábamos muy cerca y en el mismo lugar; otras, a distancia, pero siempre comunicados, llamándonos, escribiéndonos. Hasta hoy seguimos así, y espero que continúe.
El concepto de frontera es central en la película, ¿no?
Muy importante. Yo también soy de una región fronteriza con Paraguay, y lo que ocurre en las fronteras es clave para mí. En la película, todo transcurre en un territorio que cambia y donde cada crisis impacta con fuerza. La frontera opera en muchos sentidos y también en lo idiomático, porque está hablada en guaraní y en castellano.
En un rodaje tan largo, imagino que no hay una planificación rígida, sino un trabajo más improvisado.
Hay algo de entregarse y de armar un dispositivo que abrace esa deriva. Es difícil trabajar con la incertidumbre: muchas veces se piensa y se controla como defensa frente a lo impredecible. Esta película es un ejercicio de lanzarse a lo impredecible y explorar lo que no se puede controlar. Fueron diez años así.
¿Cómo vivís la relación entre ficción y documental?
Son dos dimensiones que, al menos en mis películas, se cruzan todo el tiempo. La ficción tiene cierta posibilidad mayor de control, pero es una ficción porosa, donde la vida entra todo el tiempo. En el documental también hay decisiones de puesta que rozan un halo de ficción. Hay un diálogo constante.
¿La reacción del público cambia mucho según el país o encontraste puntos en común?
Varía bastante. Hay algo idiomático que es fundamental, la cercanía. Es distinto cómo se recibe en España, donde entienden las palabras y los chistes, a cómo se ve subtitulada. Pero las sorpresas fueron muy gratas. En Corea, por ejemplo, la recepción fue cálida. Siempre aparece una conmoción fuerte del público.
¿Cómo ves hoy la situación del cine en Argentina? La producción se redujo muchísimo. ¿Pensás que puede revertirse o no se ve el final del túnel?
No se ve mucho el final del túnel. Es una crisis muy fuerte y un ataque profundo contra la industria nacional. Hay iniciativas desde las provincias y gente que sigue filmando y resistiendo, pero la falta de trabajo y este momento tan oscuro son muy duros.
¿Lo sufrís en lo personal?
Sí, totalmente. Estrenamos este año y parece un privilegio poder mostrar una película en este contexto. Pero hay una crisis total y falta de perspectiva para lo que viene.
Detrás de esto hay una idea económica: que invertir en cine nacional es “tirar dinero”. ¿Creés que además hay un componente ideológico?
Completamente. Las decisiones políticas y económicas se basan en cuestiones ideológicas. El ataque del gobierno de Milei al cine, que fue de las primeras cosas que hicieron, busca devastar un bagaje cultural y todo lo que representa el cine nacional. Pretenden que nos volvamos cada vez más una colonia estadounidense. Destruir el cine nacional es casi un paso obligatorio en ese proyecto. Por eso hay que seguir haciendo imágenes y sosteniendo el cine, porque Argentina tiene mucha historia.
Argentina siempre fue un país líder cinematográfico en América Latina…
Sí, tenemos una gran tradición y también una tradición de resistencia, de hacer cine en condiciones que en otros lugares no se podría. Hay un ingenio y una fuerza muy particular. Mucha gente sigue filmando, aunque sea con trabajos paralelos y en condiciones precarias.
¿Tenés algún proyecto nuevo?
Sí, un proyecto de ficción. Pero estamos en la búsqueda de coproducciones para hacerlo sustentable, porque hoy es difícil.
¿Sería una película o una serie?
Una película, de ficción.
¿Te cerrarías a trabajar para una plataforma o lo ves como una posibilidad?
No me cierro. Es un momento de muchos cambios. Vemos una homogeneización fuerte en los contenidos de las plataformas, incluso en películas de directores importantes. El desafío es trabajar sin que la dimensión autoral se aplaste y, al mismo tiempo, acceder a los recursos para filmar.
Como espectadora, ¿qué películas te gustan?
Me gusta una gran variedad, pero valoro las películas que asumen riesgos, que se salen de lo estandarizado y que, más allá de hacer pensar, también invitan a sentir de otra manera algo que en lo cotidiano se apaga.